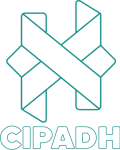Cuando reparo en el caso de Gisèle Pélicot, drogada y dormida por su marido para disponer de su cuerpo como mero objeto de goce, destinado al usufructo de al menos medio centenar de hombres a lo largo de muchos años, pienso que es difícil encontrar otra figura que mejor se adapte al tipo de “relación social” que instaura el capitalismo: un disfrute mortífero de los cuerpos como mera carne, libres de los compromisos y los malentendidos que inevitablemente generan las palabras, de los afectos, de los límites que impone la ley; libre de todo pacto, como no sea con el amo que comercia con ella; a salvo del deseo, de las preguntas que muy seguramente plantearía una mujer —mientras esté despierta—, a salvo del encuentro con la diferencia, tan aborrecida por el capitalismo —que o las niega a la manera del racismo y el fascismo, o las desactiva en la compraventa de los “consentimientos informados”—, pero sobre todo, libre de cualquier lazo de amor que no sea el propio, en el más absoluto individualismo.
Me pregunto, ¿acaso no es esta la imagen de nuestra sociedad, narcotizada, dormida y violada, consumida en el consumo mientras nos consumen?… Todo para sostener nuestro fantasma de goce y el usufructo de un puñado que también nos ha reducido a objeto, a su plus de goce, mientras pasmados vemos sin mirar, las imágenes que colman nuestras pantallas: el mundo que arde, el Amazonas, complétamente seco; el cruel genocidio, la usurpación de los territorios —dizque en nombre de Dios—, la transgresión y la explotación sin fin; la caída de todos los límites, la pérdida del valor de la palabra convertida también en desecho, y, en consecuencia, la violación en masa: de las leyes, primero, y de ahí en más, de todos y todas… y nosotros como el dinosaurio: dormidos.
No tengo idea si Gisèle Pélicot podía conservar la facultad de soñar mientras estaba drogada por su abusador, lo más probable es que no, pero sí estoy seguro que para el caso de occidente, hoy más que nunca nuestra posibilidad de soñar está cada vez más amenazada. El terreno de la disputa es el del deseo, es de él que nos quieren desalojar, despojándonos de él nos reducen a despojo. Buscan convertirnos en hordas de desplazados del deseo, en migrantes eternos que no podamos guarecernos en isla o continente deseante alguno, vagando a la deriva en un mar de goce mortífero. Que creamos obturada nuestra falta con los objetos del deseo del Otro —productos de la tecnociencia—, con las mercancías con las que nos atiborramos, con las que nos drogamos sin cesar, al punto que ya no nos atrevemos a soñar. Preferimos imaginarnos el fin del mundo desde nuestra modorra en lugar de atrevernos a soñar con cambiarlo. O solo atinamos a reaccionar con nuestra ansiedad, las depresiones, los ataques de pánico, o hasta con los cortes en nuestra piel; dolorosas señales de que aún no somos totalmente pasto del goce del Otro, de que al fin y al cabo aún vivimos.
Si en un digno gesto Gisèle exigió cambiar el lugar usual de la vergüenza, para no ser ella, la víctima, quien la portara, para hacerla recaer sobre el verdugo -como debe ser-, creo que en el caso de la sociedad, es a nosotros y a nosotras a quienes nos corresponde sentirla; no para permanecer estáticos muertos de la pena, sino para asumirla como signo de que aún nos habita el deseo y que nos atreveremos a soñar otro mundo, otra realidad menos brutal, menos despiadadamente real… y a luchar por ella junto a los miles y miles que han resistido aquí y allá, que no se han dormido; para restablecer el pacto, los lazos sociales, la solidaridad y el amor… Hay que despertar, para poder soñar.