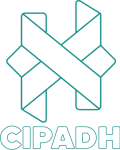El reciente contrapunto entre la Vicepresidenta electa Francia Márquez y la Periodista Claudia Palacios, ilustra lo mucho que nos falta avanzar para transmitir, qué es eso de vivir sabroso, rápidamente asociado por la mayoría a vivir roñoso, a vivir perezoso, o a vivir en el goce. Obviamente no se trata de eso, pero tampoco del “trabajar, trabajar y trabajar”, que todavía opera como imperativo que martilla muchos oídos.
Este concepto de vivir sabroso puede resultar muy extraño a parte de nuestra sociedad constituida en medio de la economía de mercado, de los ideales y formas de vida entronizados por ella. Como lo explica la vicepresidenta a la periodista, el vivir sabroso está enraizado en las “entrañas del pueblo negro, de su identidad étnica y cultural. Se refiere a vivir sin miedo, se refiere a vivir en dignidad, se refiere a vivir con garantía de derechos”. Continúa explicándole que vivir sabroso no es vivir en una casa lujosa como la destinada a la vicepresidencia, y menos rodeada de muchos escoltas. Vivir sabroso sería más bien haber podido seguir viviendo en su Yolombó, estar allí sembrando, con su gente; pero fue la violencia la que, como a la mayoría del pueblo colombiano, la obligó a salir de su querido territorio. Le agrega que vivir sabroso sería poder vivir en su casa, incluso siendo vicepresidenta. Recuerdo ahora a Pepe Mujica, quien logró seguir viviendo en su sencilla casa mientras fue presidente de Uruguay.
La vicepresidenta nos dio una trilogía: sin miedo, con dignidad, respeto de los derechos. Obviamente la cuestión no se circunscribe, entonces, al problema de los guardaespaldas, de las medidas de seguridad, el asunto va mucho más allá. Si estas son indispensables, si la amenaza y el temor se han convertido en una presencia constante en nuestras vidas, es porque en Colombia hemos destituido la trilogía que pretenden restablecer el Pacto, Petro y Francia Márquez, para poner a la vida en el centro. Porque hemos degradado a tal punto la vida, que se trafica con ella, con cuerpos vivos o con cadáveres, despojándolos de toda condición humana: mero organismo destinado a ser objeto de goce del otro, tal como ocurre con la prostitución infantil, el robo de órganos, la trata de mujeres o el robo de bebés; o como mercancía transable, tal el caso de los más de 37.000 secuestrados del conflicto armado, a los que se les puso precio, como una mercancía, se negoció con sus vidas.
En Colombia, y no es metáfora, llegamos a hacer de la fabricación de cadáveres la industria nacional. Realizamos de la forma más real y macabra el carácter tanático que subyace a este sistema, la necropolítica. Las personas empobrecidas valían más muertas, que vivas. El cadáver era el negocio, la vida perdió todo su valor. Lo que contaba era el desecho, el despojo mortal como objeto de goce. El cadáver llegó a tener un valor dentro de una cadena de intercambio; por ejemplo, en el despojo de tierras, este se igualó a la finca: “o firma usted, o firma la viuda”, la tierra o el cadáver, esa era la ecuación.
En otros casos, el cadáver quedó desligado de toda ecuación y adquirió por sí mismo un valor contante y sonante, efectivo, “cash”, como el verdadero botín de guerra: producir cadáveres de inocentes y hacerlos pasar por enemigos muertos en combate para elevar las cifras: los 6.402 crímenes de lesa humanidad producidos por las fuerzas armadas, los “falsos positivos”.
En la misma línea están los más de 90 mil cadáveres fabricados y retenidos, los desaparecidos. Cadáveres robados a sus deudos y a sus comunidades para sembrar y multiplicar el horror, imposibilitar el rito, el duelo y el perdón, destrozar el tejido social.
Aparecen también en esta lista, que está muy lejos de ser exhaustiva, la producción de cadáveres para la exhibición y escarmiento de quienes luchan por sus comunidades, por los derechos humanos, por la selva, por los ríos, la fauna, el páramo; cadáveres de aquellos que se oponen al ingreso arrasador de las explotaciones del gran capital: del narcotráfico, del comercio de armas, de la gran minería, de la ganadería extensiva, los grandes monocultivos y todas las sinergias que hay entre las anteriores. Estos cadáveres constituyen un gran capital de todas estas “empresas”. Sé que esta afirmación les suena exagerada, pero, ¿acaso a alguien le cabe alguna duda sobre el hecho de que el desproporcionado valor de la droga surge de la sangre de todos los que caen en el proceso que va de la siembra a la venta del producto en la gran ciudad y hasta de la vida de los consumidores, que se consumen consumiéndola?, ¿todavía le cuesta trabajo a alguien entender que de legalizarse, de pasar su consumo de la categoría de acto delictivo al de problema de salud pública, el precio de la droga caería al piso con la mafia que hoy la trafica y su comercio podría ser regulado?, ¿el gramo de cocaína valdría siquiera una cuarta parte de lo que vale hoy si sacáramos todos los cadáveres y la sangre que constituyen el plus que hoy la sostiene?
Para cerrar esta rápida lista tenemos que incluir a todos aquellos que aún no han sido reducidos a despojo mortal, alimento del mercado, pero que ya ocupan el lugar del desecho: los llamados “desechables” de nuestras grandes ciudades. Ante buena parte de nuestra sociedad han perdido toda dignidad, todo valor, cualquier sentido, más allá del que se escucha en el término mismo con el cual se les llegó a nombrar.
Hemos transgredido a tal extremo el “¡No matarás!”, tabú que está en la base de la constitución de la Cultura, de la sociedad y del sujeto, en la base de lo que constituye lo propiamente humano, que buena parte, si no todo el malestar que vivimos como sociedad, está relacionado directa o indirectamente con esa violación. Ya hace años Antanas Mockus planteaba el mismo problema viéndolo desde otra perspectiva; proponía entonces, “la vida es sagrada”, como lema fundamental.
Esta industria de fabricación de cadáveres, con múltiples variaciones, distintas presentaciones para fines diversos y múltiples filiales en todo el país, se sostiene en los tres estigmas que nos agobian como sociedad: la impunidad (mayor del 96%), la inequidad (una de las mas altas del mundo) y la discriminación (somos una sociedad patriarcal, machista, clasista, racista y sexista).
El problema, entonces, es muy complejo, toca el corazón de nuestra estructura social y tiene profundas raíces en la manera en la que nos hemos insertado en el capitalismo. Muchos de los principios y valores de buena parte de nuestra sociedad, con grandes dificultades para entender qué es eso de vivir sabroso, alimentan insospechadamente y de forma inconsciente esa transgresión que pone al cadáver, al excremento y a la acumulación del objeto, en el lugar del ideal rector de la vida. Es la lógica pulsional que rige la neurosis obsesiva, la de la pulsión anal, que tiene su objeto en la mierda, o en cualquiera de sus sustitutos, entre ellos el dinero como el principal.
Capital quiere decir que concierne a la cabeza. Un asunto capital es un asunto principal, fundamental, rector. Ese es el origen etimológico de esa palabra: lo capital es lo que está en la cabeza, lo que rige. Pero solo a este sistema se le podía ocurrir poner al dinero, al excremento, en la cabeza; poner la retención de las heces, su acumulación, la contabilidad incesante y el sacarle siempre el interés a todo y a todos, el régimen de las cuentas y las cuotas, gozar de retener y exprimir al otro, como el pivote del mundo. Solo a este orden se le podía ocurrir poner esa pasión por lo asqueroso –en el doble sentido del término pasión–, en el centro de todo; o su contracara, la compulsión del asco. Obviamente, con la mierda como órgano rector, no se puede vivir sabroso.
Solo a manera de ilustración introduzco ahora una lista muy preliminar de algunos de esos valores opuestos al vivir sabroso y que sin embargo pueden regir nuestras vidas, calladamente, sin que lo notemos y a costa de nosotros mismos:
– La obsesión por la acumulación, la retención y la rigidez.
– La obsesión por el control, por el poder, por el sometimiento de los demás.
– La obsesión por el éxito.
– Fincar su existencia en el tener, en la posesión. Rechazar su ser en la medida en que está constituido por la falta que nos puede llevar a tranzar con el otro, a admitir que no dependo solo de mí mismo, sino también de ella, de él, de ellos, de los demás.
– La obsesión de usufructuar, de explotar, de gozar de los demás; de la parte de los demás que se me antoje, de la naturaleza y de mí mismo…, explotar sin límite, sin vergüenza y sin resto.
– La obsesión por consumir sin restricciones y de acuerdo a los objetos que el mercado va imponiendo como ideales, (el último y más caro celular, el último y más caro computador, etc). Supeditado al mandato: “¡consume-te!”.
– El individualismo y el rechazo a los asuntos del amor, del compromiso, de la solidaridad y en general de la conformación del lazo social.
– La exacerbación del narcisismo y del cinismo en el rechazo de los límites impuestos al goce y del respeto por los demás.
Para terminar quiero subrayar que el despliegue de estos elementos de esta necropolítica implica, como ya lo anotamos, la renegación del “¡No matarás!”, es decir, el célebre, “me limpio el culo con la ley”, que si bien cobró vigencia en esta campaña electoral, rige desde hace décadas buena parte de nuestra historia.
*El contenido de esta columna expresa la opinión personal del autor y no compromete la postura editorial del CIPADH